Trabajo, subjetividad y salud mental
En el contexto de los espacios laborales, las sensaciones de desamparo y los problemas generales de salud mental intentan con frecuencia ser resueltos a través de prácticas que suponen que modificando algunas formas relacionales y rutinas, estas sensaciones de malestar podrían reducirse o desaparecer. Esto elude los factores materiales vinculados a ese sufrimiento, en particular el salario y las condiciones de trabajo, intentando así maquillar los síntomas para encubrir sus causas.
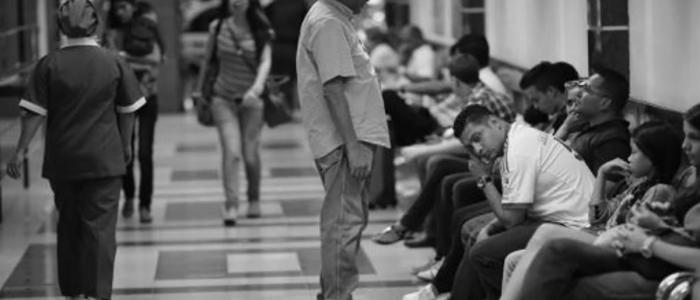
La relación entre el trabajo, entendido como forma de relación social y espacio material de producción y resolución de conflictos, tiene también efectos particulares en la salud mental de los trabajadores. Estos efectos se manifiestan como síntomas cuya forma se vincula a los modos de sufrimiento psíquico que cada época determina como posibles.
En la época actual, puede afirmarse, principalmente desde E. Galende (De un horizonte incierto. Psicoanálisis y salud mental en la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós; 1997) que las grandes matrices de subjetivación que caracterizaron a la época moderna, como las de clase social, generación y género, han sufrido transformaciones profundas. En lo que hace a la clase social en particular, la identificación con una clase social específica, que determinaba también identidades colectivas y posibles nociones de futuro y acción colectiva, se encuentra hoy en crisis.
De esta manera, la noción del consumo, como práctica permanente que posibilita la inclusión social de quien consume, viene a reemplazar en buena medida a las referencias de clase. Esto supone entonces una exigencia social difícil de satisfacer, dada la permanente demanda por consumir nuevos productos, que inmediatamente son reemplazados por los siguientes.
La relación tensa entre ingresos y posibilidades de consumo se constituye así en una fuente de angustia cotidiana para muchos sectores sociales, principalmente entre jóvenes. Por otro lado, muchas formas clínicas y malestares psíquicos se vinculan a esta cuestión general del consumo para adquirir su forma, como por ejemplo el consumo de drogas o la tensa relación vinculada al consumo de alimentos (como en la bulimia o la anorexia).
La desafiliación social generada por la falta de una identidad colectiva, en este caso del trabajador, sumada a esta presión social por la inclusión vinculada a la capacidad de compra, genera en la opinión de J. Birman (Arquivos do mal-estar e da resistencia. Rio de Janeiro: Civilizacao brasileira; 2006), lo que este autor denomina como patologías del desamparo, que se manifiestan en la precariedad de los vínculos sociales y la búsqueda reiterada de espacios comunitarios de contención de esa soledad y sus implicaciones subjetivas.
En el contexto específico de los espacios laborales, estas sensaciones de desamparo y los problemas generales de salud mental intentan con frecuencia ser resueltos a través de prácticas de ingeniería humana, que suponen la posibilidad de que, modificando algunas formas relacionales y rutinas, estas sensaciones de malestar podrían reducirse o desaparecer. Este tipo de intervenciones elude los factores materiales vinculados a ese sufrimiento, en particular, las vinculadas al salario y condiciones de trabajo, intentando así maquillar los síntomas para encubrir sus causas.
Al mismo tiempo, la desafiliación social mencionada, permitió la aparición de formas de pertenencia y relación con el ámbito laboral asociadas a la dedicación absoluta a esos espacios, que impide o subalterniza los tiempos dedicados al ocio o la recreación; por ejemplo, en nombre de un sacrificio por la empresa que opera como un imperativo ineludible y al mismo tiempo, placentero (B. Chul Han. Psicopolítica. Barcelona: Herder; 2015).
Por esto, las intervenciones en salud mental en contextos laborales, deben mantener la premisa ética de atender a las causas del sufrimiento psíquico de los trabajadores, sin adicionar o anteponer a esto los intereses de la empresa; siendo éstos, inclusive, motivo frecuente de dicho padecer.





